Capítulo 12 – LA DECLARACION DE ALICIA
Contenidos
–¡Estoy aquí! –gritó Alicia.
Y olvidando, en la emoción del momento, lo mucho que había crecido en los últimos minutos, se puso en pie con tal precipitación que golpeó con el borde de su falda el estrado de los jurados, y todos los miembros del jurado cayeron de cabeza encima de la gente que había debajo, y quedaron allí pataleando y agitándose, y esto le recordó a Alicia intensamente la pecera de peces de colores que ella había volcado sin querer la semana pasada.
–¡Oh, les ruego me perdonen! –exclamó Alicia en tono consternado.
Y empezó a levantarlos a toda prisa, pues no podía apartar de su mente el accidente de la pecera, y tenía la vaga sensación de que era preciso recogerlas cuanto antes y devolverlos al estrado, o de lo contrario morirían.
–El juicio no puede seguir –dijo el Rey con voz muy grave– hasta que todos los miembros del jurado hayan ocupado debidamente sus puestos… todos los miembros del jurado –repitió con mucho énfasis, mirando severamente a Alicia mientras decía estas palabras.
Alicia miró hacia el estrado del jurado, y vio que, con las prisas, había colocado a la Lagartija cabeza abajo, y el pobre animalito, incapaz de incorporarse, no podía hacer otra cosa que agitar melancólicamente la cola. Alicia lo cogió inmediatamente y lo colocó en la postura adecuada.
«Aunque no creo que sirva de gran cosa», se dijo para sí. «Me parece que el juicio no va a cambiar en nada por el hecho de que este animalito esté de pies o de cabeza.»
Tan pronto como el jurado se hubo recobrado un poco del shock que había sufrido, y hubo encontrado y enarbolado de nuevo sus tizas y pizarras, se pusieron todos a escribir con gran diligencia para consignar la historia del accidente. Todos menos la Lagartija, que parecía haber quedado demasiado impresionada para hacer otra cosa que estar sentada allí, con la boca abierta, los ojos fijos en el techo de la sala.
–¿Qué sabes tú de este asunto? –le dijo el Rey a Alicia.
–Nada –dijo Alicia.
–¿Nada de nada? –insistió el Rey.
–Nada de nada –dijo Alicia.
–Esto es algo realmente trascendente –dijo el Rey, dirigiéndose al jurado.
Y los miembros del jurado estaban empezando a anotar esto en sus pizarras, cuando intervino a toda prisa el Conejo Blanco:
–Naturalmente, Su Majestad ha querido decir intrascendente –dijo en tono muy respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciéndole signos de inteligencia al Rey mientras hablaba.
Intrascendente es lo que he querido decir, naturalmente –se apresuró a decir el Rey.
Y empezó a mascullar para sí: «Trascendente… intrascendente… trascendente… intrascendente…», como si estuviera intentando decidir qué palabra sonaba mejor.
Parte del jurado escribió «trascendente», y otra parte escribió «intrascendente». Alicia pudo verlo, pues estaba lo suficiente cerca de los miembros del jurado para leer sus pizarras. «Pero esto no tiene la menor importancia», se dijo para sí.
En este momento el Rey, que había estado muy ocupado escribiendo algo en su libreta de notas, gritó: «¡Silencio!», y leyó en su libreta:
–Artículo Cuarenta y Dos. Toda persona que mida más de un kilómetro tendrá que abandonar la sala.
Todos miraron a Alicia.
–Yo no mido un kilómetro –protestó Alicia.
–Sí lo mides –dijo el Rey.
–Mides casi dos kilómetros añadió la Reina.
–Bueno, pues no pienso moverme de aquí, de todos modos –aseguró Alicia–. Y además este artículo no vale: usted lo acaba de inventar.
–Es el artículo más viejo de todo el libro –dijo el Rey.
–En tal caso, debería llevar el Número Uno –dijo Alicia.
El Rey palideció, y cerró a toda prisa su libro de notas.
–¡Considerad vuestro veredicto! –ordenó al jurado, en voz débil y temblorosa.
–Faltan todavía muchas pruebas, con la venia de Su Majestad –dijo el Conejo Blanco, poniéndose apresuradamente de pie–. Acaba de encontrarse este papel.
–¿Qué dice este papel? –preguntó la Reina.
–Todavía no lo he abierto –contestó el Conejo Blanco–, pero parece ser una carta, escrita por el prisionero a… a alguien.
–Así debe ser –asintió el Rey–, porque de lo contrario hubiera sido escrita a nadie, lo cual es poco frecuente.
–¿A quién va dirigida? –preguntó uno de los miembros del jurado.
–No va dirigida a nadie –dijo el Conejo Blanco–. No lleva nada escrito en la parte exterior. –Desdobló el papel, mientras hablaba, y añadió–: Bueno, en realidad no es una carta: es una serie de versos.
–¿Están en la letra del acusado? –preguntó otro de los miembros del jurado.
–No, no lo están –dijo el Conejo Blanco–, y esto es lo más extraño de todo este asunto.
(Todos los miembros del jurado quedaron perplejos.)
–Debe de haber imitado la letra de otra persona –dijo el Rey.
(Todos los miembros del jurado respiraron con alivio.)
–Con la venia de Su Majestad –dijo el Valet–, yo no he escrito este papel, y nadie puede probar que lo haya hecho, porque no hay ninguna firma al final del escrito.
–Si no lo has firmado –dijo el Rey–, eso no hace más que agravar tu culpa. Lo tienes que haber escrito con mala intención, o de lo contrario habrías firmado con tu nombre como cualquier persona honrada.
Un unánime aplauso siguió a estas palabras: en realidad, era la primera cosa sensata que el Rey había dicho en todo el día.
–Esto prueba su culpabilidad, naturalmente –exclamó la Reina–. Por lo tanto, que le corten…
–¡Esto no prueba nada de nada! –protestó Alicia–. ¡Si ni siquiera sabemos lo que hay escrito en el papel!
–Léelo –ordenó el Rey al Conejo Blanco.
El Conejo Blanco se puso las gafas. –¡Por dónde debo empezar, con la venia de Su Majestad? –preguntó.
–Empieza por el principio –dijo el Rey con gravedad– y sigue hasta llegar al final; allí te paras.
Se hizo un silencio de muerte en la sala, mientras el Conejo Blanco leía los siguientes versos:
Dijeron que fuiste a verla y que a él le hablaste de mí: ella aprobó mi carácter y yo a nadar no aprendí. Él dijo que yo no era (bien sabemos que es verdad): pero si ella insistiera ¿qué te podría pasar? Yo di una, ellos dos, tú nos diste tres o más, todas volvieron a ti, y eran mías tiempo atrás. Si ella o yo tal vez nos vemos mezclados en este lío, él espera tú los libres y sean como al principio. Me parece que tú fuiste (antes del ataque de ella), entre él, y yo y aquello un motivo de querella. No dejes que él sepa nunca que ella los quería más, pues debe ser un secreto y entre tú y yo ha de quedar.
–¡Ésta es la prueba más importante que hemos obtenido hasta ahora! –dijo el Rey, frotándose las manos–. Así pues, que el jurado proceda a…
–Si alguno de vosotros es capaz de explicarme este galimatías –dijo Alicia (había crecido tanto en los últimos minutos que no le daba ningún miedo interrumpir al Rey)–, le doy seis peniques.
Yo estoy convencida de que estos versos no tienen pies ni cabeza.
Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras: «Ella está convencida de que estos versos no tienen pies ni cabeza», pero ninguno de ellos se atrevió a explicar el contenido del escrito.
–Si el poema no tiene sentido –dijo el Rey–, eso nos evitará muchas complicaciones, porque no tendremos que buscárselo. Y, sin embargo –siguió, apoyando el papel sobre sus rodillas y mirándolo con ojos entornados–, me parece que yo veo algún significado… Y yo a nadar no aprendi… Tú no sabes nadar, ¿o sí sabes? –añadió, dirigiéndose al Valet.
El Valet sacudió tristemente la cabeza.
–¿Tengo yo aspecto de saber nadar? –dijo.
(Desde luego no lo tenía, ya que estaba hecho enteramente de cartón.)
–Hasta aquí todo encaja –observó el Rey, y siguió murmurando para sí mientras examinaba los versos–: Bien sabemos que es verdad… Evidentemente se refiere al jurado… Pero si ella insistiera… Tiene que ser la Reina… ¿Qué te podria pasar?… ¿Qué, en efecto? Yo di una, ellos dos… Vaya, esto debe ser lo que él hizo con las tartas…
–Pero después sigue todas volvievon a ti –observó Alicia.
–¡Claro, y aquí están! –exclamó triunfalmente el Rey, señalando las tartas que había sobre la mesa . Está más claro que el agua. Y más adelante… Antes del ataque de ella… ¿Tú nunca tienes ataques, verdad, querida? –le dijo a la Reina.
–¡Nunca! –rugió la Reina furiosa, arrojando un tintero contra la pobre Lagartija.
(La infeliz Lagartija había renunciado ya a escribir en su pizarra con el dedo, porque se dio cuenta de que no dejaba marca, pero ahora se apresuró a empezar de nuevo, aprovechando la tinta que le caía chorreando por la cara, todo el rato que pudo.)
–Entonces las palabras del verso no pueden atacarte a ti –dijo el Rey, mirando a su alrededor con una sonrisa.
Había un silencio de muerte.
–¡Es un juego de palabras! –tuvo que explicar el Rey con acritud.
Y ahora todos rieron.
–¡Que el jurado considere su veredicto! –ordenó el Rey, por centésima vez aquel día.
–¡No! ¡No! –protestó la Reina–. Primero la sentencia… El veredicto después.
–¡Valiente idiotez! –exclamó Alicia alzando la voz–. ¡Qué ocurrencia pedir la sentencia primero!
–¡Cállate la boca! –gritó la Reina, poniéndose color púrpura.
–¡No quiero! –dijo Alicia.
–¡Que le corten la cabeza! –chilló la Reina a grito pelado.
Nadie se movió.
–¡Quién le va a hacer caso? –dijo Alicia (al llegar a este momento ya había crecido hasta su estatura normal)–. ¡No sois todos más que una baraja de cartas!
Al oír esto la baraja se elevó por los aires y se precipitó en picada contra ella. Alicia dio un pequeño grito, mitad de miedo y mitad de enfado, e intentó sacárselos de encima… Y se encontró tumbada en la ribera, con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que le estaba quitando cariñosamente de la cara unas hojas secas que habían caído desde los árboles.
–¡Despierta ya, Alicia! –le dijo su hermana–. ¡Cuánto rato has dormido!
–¡Oh, he tenido un sueño tan extraño! –dijo Alicia.
Y le contó a su hermana, tan bien como sus recuerdos lo permitían, todas las sorprendentes aventuras que hemos estado leyendo. Y, cuando hubo terminado, su hermana le dio un beso y le dijo:
–Realmente, ha sido un sueño extraño, cariño. Pero ahora corre a merendar. Se está haciendo tarde.
Así pues, Alicia se levantó y se alejó corriendo de allí, y mientras corría no dejó de pensar en el maravilloso sueño que había tenido.
Pero su hermana siguió sentada allí, tal como Alicia la había dejado, la cabeza apoyada en una mano, viendo cómo se ponía el sol y pensando en la pequeña Alicia y en sus maravillosas aventuras. Hasta que también ella empezó a soñar a su vez, y éste fue su sueño:
Primero, soñó en la propia Alicia, y le pareció sentir de nuevo las manos de la niña apoyadas en sus rodillas y ver sus ojos brillantes y curiosos fijos en ella. Oía todos los tonos de su voz y veía el gesto con que apartaba los cabellos que siempre le caían delante de los ojos. Y mientras los oía, o imaginaba que los oía, el espacio que la rodeaba cobró vida y se pobló con los extraños personajes del sueño de su hermana.
La alta hierba se agitó a sus pies cuando pasó corriendo el Conejo Blanco; el asustado Ratón chapoteó en un estanque cercano; pudo oír el tintineo de las tazas de porcelana mientras la Liebre de Marzo y sus amigos proseguían aquella merienda interminable, y la penetrante voz de la Reina ordenando que se cortara la cabeza a sus invitados; de nuevo el bebé-cerdito estornudó en brazos de la Duquesa, mientras platos y fuentes se estrellaban a su alrededor; de nuevo se llenó el aire con los graznidos del Grifo, el chirriar de la tiza de la Lagartija y los aplausos de los «reprimidos» conejillos de indias, mezclado todo con el distante sollozar de la Falsa Tortuga.
La hermana de Alicia estaba sentada allí, con los ojos cerrados, y casi creyó encontrarse ella también en el País de las Maravillas. Pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad. La hierba sería sólo agitada por el viento, y el chapoteo del estanque se debería al temblor de las cañas que crecían en él. El tintineo de las tazas de té se transformaría en el resonar de unos cencerros, y la penetrante voz de la Reina en los gritos de un pastor. Y los estornudos del bebé, los graznidos del Grifo, y todos los otros ruidos misteriosos, se transformarían (ella lo sabía) en el confuso rumor que llegaba desde una granja vecina, mientras el lejano balar de los rebaños sustituía los sollozos de la Falsa Tortuga.
Por último, imaginó cómo sería, en el futuro, esta pequeña hermana suya, cómo sería Alicia cuando se convirtiera en una mujer. Y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de los años, el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos, y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño, quizás este mismo sueño del País de las Maravillas que había tenido años atrás; y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos, recordando su propia infancia y los felices días del verano.
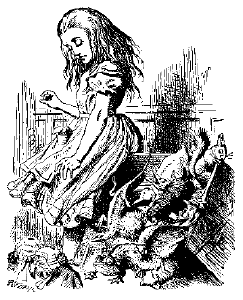
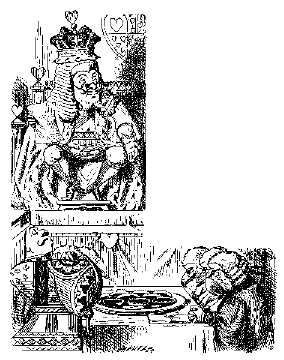
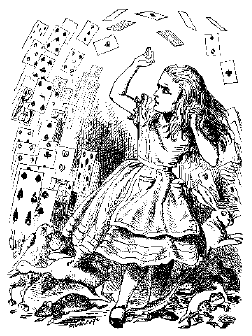
Comentarios Facebook