Capítulo 24
Contenidos
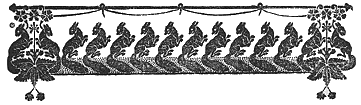
Arriba Pinocho a la «Isla de las Abejas industriosas» y encuentra al Hada.
Animado Pinocho por la esperanza de llegar a tiempo para salvar a su pobre papa, estuvo nadando sin cesar todo el día hasta que se le hizo de noche.
¡Y qué noche tan terrible fue! Diluvió, granizó, tronó, y eran tales los relámpagos, que parecía de día.
Al amanecer vio a larga distancia una mancha de tierra. Era una isla en medio del mar.
Entonces encaminó todos sus esfuerzos para arribar a aquella playa, pero inútilmente; las olas se precipitaban una tras otra y le arrastraban como si fuera una paja. ¡Al fin, por fortuna suya, vino una ola enorme, que le lanzó con gran fuerza, haciéndole caer sobre la arena de la playa.
Fue el golpe tan fuerte, que al caer en tierra le crujieron todas las costillas y coyunturas; pero se consoló en el acto diciendo:
—¡También esta vez me he escapado, de buena!
Entretanto, poco a poco fue serenándose el cielo apareció el sol en todo su esplendor, y el mar quedó tranquilo como una balsa de aceite.
Entonces el muñeco extendió al sol su traje para que se secara, y empezó a mirar si se veía por toda la inmensa sabana de agua alguna barquilla. Pero no pudo ver otra cosa que cielo, mar y alguna que otra vela de barco; pero lejos…
—Sepamos, cuando menos, como se llama esta isla— se dijo después—.
Sepamos si está habitada por buena gente; es decir, por gente que no tenga el vicio de colgar de los árboles a los niños. Pero ¿a quién voy a preguntárselo, si no hay nadie?
La idea de encontrarse solo, completamente solo en aquel país deshabitado, le produjo tal melancolía, que sintió ganas de llorar; pero en aquel momento vio pasar cerca de la orilla un pez muy grande, que nadaba tranquilamente, llevando fuera del agua casi toda la cabeza.
No sabiendo cómo llamarle por su nombre, el muñeco gritó con toda la fuerza de sus pulmones, para hacerse oír mejor:
—¡Eh, señor pez! ¿Quiere usted escucharme un minuto?
—¡Y aunque sean dos!—contestó el pez, que era un delfín muy cortés y educado, como hay pocos en esos mares del mundo.
—¿Haría usted el favor de decirme si en esta isla hay algún país donde se pueda comer sin peligro de ser comido?
—Puedes estar tranquilo— respondió el delfín—. Cerca de aquí encontrarás uno.
¿Y que camino debo tomar para llegar hasta ese país?
—Tienes que tomar ese sendero que hay a mano izquierda y seguir siempre adelante, en dirección de tu nariz. No tiene pérdida.
—Dígame usted otra cosa. Usted que se pasea día y noche por el mar, ¿no ha encontrado por casualidad una barquita muy pequeña, en la cual iba mi papá?
—¿Y quién es tu papá?
—Es el mejor papá del mundo, así como yo soy el hijo más malo que se puede dar.
—Con la borrasca de esta noche— respondió el delfín—, seguramente habrá naufragado la barca.
—¿Y mi papá?
—A estas horas se lo habrá tragado el terrible dragón marino que desde hace unos días ha traído el exterminio y la desolación a estas aguas.
—¿Es muy grande ese dragón?— preguntó Pinocho, que ya empezaba a temblar de miedo.
—¿Qué si es grande?— replicó el delfín—. Para que puedas formarte una idea, te diré que es más grande que una casa de cinco pisos, y con una bocaza tan ancha y tan profunda, que por ella podría fácilmente entrar un tren, con máquina y todo.
—¡Qué horror!— gritó asustadísimo el muñeco; y entrándole de pronto gran prisa por marcharse, se quitó el sombrero y haciendo una cumplida reverencia dijo al delfín:
—¡Hasta la vista, señor pez; mil perdones por la molestia, y muchísimas gracias por su amabilidad y cortesía!
Dicho esto tomó por el sendero que el delfín le había indicado y empezó a caminar con paso ligero; tan ligero, que más que andar corría como un galgo.
Apenas sentía el más ligero rumor, volvía la cabeza para mirar hacia atrás, con temor de que le siguiera aquel terrible dragón, grande como una casa de cinco pisos y con una bocaza capaz de tragarse un tren entero, con máquina y todo.
Después de haber andado más de media hora llegó a un país que se llamaba el País de las Abejas industriosas. El camino hormigueaba de personas que corrían de un lado a otro, afanosamente, para cumplir sus obligaciones: todos trabajaban, todos tenían siempre algo que hacer. Ni con candil se podía encontrar un ocioso ni un vago.
—¡Malo!— se dijo el desvergonzado de Pinocho—. ¡Este país no se ha hecho para mí! ¡Yo no he nacido para trabajar!
Entretanto el hambre empezaba a atormentarle, porque había pasado más de veinticuatro horas sin probar bocado; ni siquiera unas pocas algarrobas.
¿Qué hacer?
Para poder desayunarme no había más que dos medios; pedir trabajo o pedir limosna; una perra chica o un poco de pan.
Pedir limosna le daba vergüenza, porque su padre le había dicho siempre que sólo tienen derecho a pedir limosna los viejos y los inútiles o enfermos.
Los verdaderos pobres que merecen compasión y socorro, sólo son los que por motivo de edad o de salud se encuentran imposibilitados para ganar el pan con el sudor de su rostro. Todos los demás están obligados a trabajar de una o de otra manera, y si no trabajan y tienen hambre, es por culpa suya.
En aquel momento pasaba por el camino un hombre fatigado y sudoroso, que arrastraba él solo dos carretas cargadas de carbón.
Le pareció a Pinocho que aquel hombre tenía cara de ser muy bueno, y acercándose a él, le dijo:
—¿Quiere usted darme por caridad una perra chica? Porque me estoy muriendo de hambre.
—No sólo una perra chica— respondió el carbonero—; te daré cuatro, si me ayudas a llevar hasta mi casa estas dos carretas de carbón.
—¡De ningún modo!— respondió el muñeco, ofendido—. ¡Yo no sirvo para hacer de burro; yo no he tirado nunca de una carreta!
—Mejor para ti— respondió el carbonero—. Pues, entonces, hijo mío, si tienes hambre, cómete una buena ración de tu orgullo, y ten cuidado de no coger una indigestión.
Pocos minutos después pasó por el camino un albañil que llevaba al hombro un cesto de cal.
—Buen hombre, tendría usted la caridad de dar una perra chica a un pobre muchacho que se muere de hambre.
— Con mucho gusto— respondió el albañil—. Vente conmigo, ayúdame a llevar la cal, y en vez de una perra chica te daré cinco.
—Pero la cal pesa mucho, y yo no quiero fatigarme— replicó Pinocho.
—Pues si no quieres fatigarte, cómete los codos, y que te haga buen provecho, hijo mío.
En menos de media hora pasaron otras veinte personas, y a todas les pidió limosna Pinocho; pero respondieron:
—¿No te da vergüenza? ¡En vez de hacer el vago por el camino, valía más que buscaras algún trabajo para ganarte el pan!
Por último, pasó una mujercita que llevaba dos cántaros de agua.
—¿Haría usted el favor de dejarme beber un sorbo de agua en el cántaro?— le dijo Pinocho, que estaba abrasado por la sed.
—Bebe lo que quieras, hijo mío— dijo la mujercita poniendo los cántaros en tierra.
Cuando Pinocho hubo bebido como una esponja, balbuceó, pasándose el dorso de la mano por los labios:
—¡Ya me he quitado la sed! ¿Quién pudiera hacer lo mismo con el hambre?
Al oír estas palabras, la buena mujercita le dijo en el acto:
—Si me ayudas a llevar a mi casa uno de estos cántaros, te daré un buen pedazo de pan.
Pinocho miró el cántaro, pero no respondió.
Y además del pan te daré un buen plato de coliflor con aceite y vinagre— añadió la buena mujer.
Pinocho echó otra mirada al cántaro, pero tampoco contestó.
—Y después de la coliflor te daré un pastel relleno de crema.
Al oír tan seductora proposición ya no pudo resistir Pinocho su glotonería, y dijo con ánimo resuelto:
—¡Paciencia! ¡Llevaré el cántaro hasta la casa!
Como el cántaro era muy pesado para llevarlo al brazo, se resignó Pinocho a ponérselo en la cabeza.
Cuando llegaron a la casa, la buena mujer hizo sentar a Pinocho ante una mesita cubierta con un mantel muy limpio, y colocó en ella el pan, la coliflor ya condimentada y el pastel de crema.
Pinocho no comió, sino que devoró; su estómago parecía un cuarto vacío y deshabitado desde hacía cinco meses.
Cuando ya había calmado la rabiosa hambre que le mordía el estómago, levantó la cabeza para dar las gracias a su bienhechora, pero apenas la hubo mirado, se quedó estupefacto, con los ojos extraordinariamente abiertos, el tenedor en el aire y la boca llena de pan y coliflor.
—¿Qué te sucede?— dijo sonriendo la buena mujer.
—¡Es que… —contestó Pinocho balbuceando—; es que… me parece que estoy soñando! ¡Usted me recuerda…! ¡Sí, sí; la misma voz…los mismos ojos… los mismo cabellos! ¡Sí, sí…; también usted tiene el pelo azul turquí como ella! ¡Oh, Hada preciosa! ¡Oh, hermana mía! ¡Dime que eres tú, tú misma! ¡No me hagas llorar más! ¡Si supieras cuanto he llorado y cuánto he sufrido!
Y al decir esto lloraba Pinocho desconsoladamente, y puesto de rodillas abrazaba a la misteriosa mujercita.
Comentarios Facebook