Capítulo 31
Contenidos
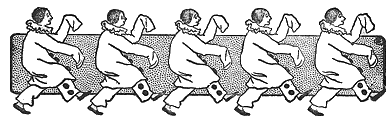
Después de cinco meses de vagancia nota Pinocho con gran asombro que le ha salido un magnífico par de orejas de asno, y acaba por convertirse en un borriquito, con cola y todo.
Poco después llegó la diligencia sin hacer el menor ruido, por que las ruedas llevaban gruesas llantas de goma.
Tiraban de ella doce pares de borricos, todos de igual alzada, aunque de diferente pelo. Los había rucios, pardos, blancos; otros con pintas blancas y negras, y otros con rayas amarillentas o de color canela.
Pero lo más singular es que aquellos doce pares, o sean los veinticuatro pollinos, en vez de llevar herraduras como todos los demás animales de tiro o de carga, llevaban botas de cuero como las que usan los hombres.
¿Y el conductor de la diligencia? Figuraos un hombrecillo más ancho que alto, gordo y reluciente como una bola de sebo, con semblante bonachón, una boquita siempre riendo, y una vocecita fina y acariciadora, como el maullido de un gato cuando quiere que su ama le haga fiestas.
Todos los muchachos que le veían quedaban enamorados de él y deseaban que les permitiera subir al coche para ser conducidos a aquella verdadera Jauja, conocida en el mapa con el nombre seductor de «El País de los Juguetes».
La diligencia venía ya llena de muchachos de ocho a doce años de edad, que iban amontonados unos sobre otros como sardinas en banasta. Estaban apretados e incómodos; pero a ninguno se le ocurría lamentarse ni decir ¡ay! La esperanza de llegar a un país donde no había escuelas, maestros ni libros, los tenía tan contentos, que no sentían ni los vaivenes y golpes de la marcha, ni el hambre, ni la sed, ni el sueño.
Apenas se detuvo el coche, aquel hombrecillo se volvió hacia Espárrago, y con extremada zalamería le dijo sonriendo:
—Dime, guapo chico, ¿quieres venirte a este afortunado país?
—¡Ya lo creo que quiero ir!
—Pero te advierto, querido, que ya no hay sitio en el coche. Como ves,
está completamente lleno.
—¡Paciencia!— dijo Espárrago— Si no puedo ir dentro, iré en el estribo.
Y dando un salto, se puso a caballo sobre el estribo.
—¿Y tú, hijo mío?— dijo el hombrecillo volviéndose muy cariñoso hacia Pinocho— ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres venirte también!
—No; yo me quedo—respondió Pinocho—. Quiero volver a mi casa; quiero estudiar y ser el primero en la escuela, como deben ser los niños buenos.
—¡Pues que te aproveche!
—¡Pinocho!— gritó entonces Espárrago—. ¡Sigue mi consejo: vente con nosotros, y seremos felices!
—¡No, no y no!
—¡Vente con nosotros, Y seremos felices!— gritaron otras cuantas voces dentro de la diligencia.
—¿Y si me voy con vosotros, qué va a decir mi mami?— exclamó Pinocho, que ya empezaba a dejarse convencer.
¡No te quiebres la cabeza pensando en eso! ¡Mira que vamos a un país donde podremos hacer todo lo que queramos desde la mañana hasta la noche!
Pinocho no respondió y lanzó un gran suspiro; después dio otro suspiro; luego dio otro mayor aún, y por fin dijo:
—¡Ea, me voy con vosotros! ¡Hacedme un sitio!
—Está todo ocupado— dijo entonces el hombrecillo—; pero, para demostrarte cuánto me alegro de que vengas, te cederé mi puesto en el pescante.
—¿Y usted?
—Yo haré el camino a pie.
¡No, no lo permito! Prefiero ir montado en uno de estos borriquillos— contestó Pinocho.
Y uniendo la acción a la palabra, se acercó al pollino que ocupaba la izquierda de la primera pareja y quiso saltar sobre él; pero el animal, volviendo la grupa, le pegó una coz el el estómago que le hizo volar por el aire.
Figuraos las impertinentes carcajadas que lanzarían todos los muchachos que presenciaban la escena.
El único que no se rió, aparte de Pinocho, fue el hombrecillo, que, bajándose del pescante, se acercó al burro rebelde, y haciendo ademán de darle un beso, le arrancó de un solo bocado la mitad de la oreja derecha.
Mientras tanto Pinocho se levantó del suelo, encolerizado, Y saltó sobre el lomo del pobre animal. El salto fue tan limpio y rápido, que los muchachos, entusiasmados, dejaron de reír y empezaron a gritar: ¡Viva Pinocho!, a la vez que aplaudían frenéticamente.
Pero hete aquí que de pronto levantó el burro las dos patas traseras, y dando una sacudida, lanzó al muñeco sobre un montón de grava a un lado del camino.
Entonces comenzaron de nuevo las risas; pero tampoco se rio el hombrecillo, sino que le entró tanto cariño hacia aquel inquieto borriquillo, que, dándole un nuevo beso, le arrancó la mitad de la oreja izquierda.
—Monta otra vez a caballo, y no tengas ya miedo. Sin duda este burro tenía alguna mosca que le molestaba; pero ya le he dicho dos palabritas en las orejas, y creo que se habrá vuelto manso y razonable.
Montó Pinocho, y la diligencia comenzó a moverse; pero mientras galopaban los pollinos y la diligencia rodaba por la carretera, le pareció al muñeco que oía una voz humilde y apenas inteligible, que le decía:
—¡Eres un insensato! ¡Has querido hacer tu voluntad, y algún día te pesará!
Lleno de miedo, Pinocho miró por todos lados para saber de dónde venían aquellas palabras; pero no vio a nadie. Los pollinos galopaban, la diligencia rodaba, los muchachos dormían dentro de ella; Espárrago mismo roncaba como un lirón, y el hombrecillo, sentado en el pescante, cantaba entre dientes:
«¡Todos duermen por la noche,
Pero no me duermo yo!»
Pasado otro medio kilómetro, volvió Pinocho a sentir la misma voz, que decía:
—Eres un idiota y un majadero. ¡Los niños que abandonan el estudio, la escuela y el maestro, para no pensar en otra cosa que en jugar y divertirse, acaban siempre mal! Yo puedo decirlo, porque lo se por experiencia. ¡Llegará un día en que tendrás que llorar, como yo lloro hoy; pero entonces será tarde!
Al oír estas palabras, dichas en voz apenas perceptible, saltó el muñeco al suelo lleno de temor, y acercándose al pollino en que iba montado, le agarró por las riendas, observando con asombro que aquel animal lloraba como un chiquillo.
—¡Eh, señor cochero! —gritó entonces Pinocho al conductor de la diligencia—. ¿Sabe usted que este pollino está llorando?
—¡Déjalo que llore; otra vez le dará por reír!
—Pero, ¿es que sabe también hablar?
—No; sólo aprendió a decir alguna que otra palabra por haber estado durante tres años en una compañía de perros sabios.
—¡Pobre animal!
—¡Vaya, en marcha! —dijo el hombrecillo—. ¡No perdamos el tiempo en ver llorar a un burro! Monta a caballo y vámonos, que la noche es fresca y el camino es largo.
Pinocho montó de nuevo sin rechistar. La diligencia se puso en marcha, y a la mañana siguiente llegaron felizmente a «El País de los Juguetes».
Este país no se parecía a ningún otro del mundo. Toda su población estaba compuesta de muchachos: los más viejos no pasaban de catorce años; los más jóvenes tendrían ocho. En las calles había una alegría, un bullicio, un ruido, capaces de producir dolor de cabeza. Por todas partes se veían bandadas de chiquillos que jugaban al marro, al chato, a la gallina ciega, a los bolos, al peón; otros andaban en velocípedos o sobre caballitos de cartón; algunos, vestidos de payasos, hacían como si comieran estopa encendida; otros corrían y daban saltos mortales, o andaban sobre las manos con las piernas por alto; otros recitaban en voz alta, cantaban, reían, daban golpes, jugaban al aro o a los soldados, produciendo tal algarabía, tal estrépito, que era preciso ponerse algodón en los oídos para no quedarse sordo.
Por toda la plaza se veían teatros de madera, llenos de muchachos desde la mañana hasta la noche, y en todas las paredes de las casas abundaban, escritos con carbón, letreros tan salados como los siguientes: ¡Biban los gugetes! (en vez de ¡Vivan los juguetes!), ¡no Queresmoseskuela! (en vez de ¡No queremos escuela!) ¡Habajo Larin Metica! (en vez de ¡Abajo la Aritmética!), y otros por el estilo.
Apenas Pinocho, Espárrago y todos los demás muchachos que habían hecho el viaje con el hombrecillo, pusieron el pie dentro de la ciudad, se lanzaron entre aquella baraúnda, y, como es de suponer, pocos minutos después se habían hecho amigos de todos los que allí había.
¿Quién podría considerarse más feliz que ellos? Entre aquella constante fiesta, llena de tan variadas diversiones, pasaban como relámpagos las horas, los días y las semanas.
—¡Oh, qué vida tan buena! —decía Pinocho cada vez que se encontraba con Espárrago.
—¿Ves como yo tenía razón? —respondía siempre este último— ¡Y decir que no querías venirte y que se te había metido en la cabeza volver a la casa de tu Hada, para perder el tiempo estudiando! Si; ahora estás libre de ese fastidio de libros y de escuela, me lo debes a mí, a mis consejos, ¿no es así?
¡Sólo los verdaderos amigos somos capaces de hacer estos grandes favores!
—¡Es verdad! Si ahora estoy tan contento y feliz, a ti te lo debo, sólo a ti. ¿Y sabes, en cambio, lo que me decía el maestro cuando hablaba de ti? Pues me decía siempre: «¡No andes mucho con ese bribón de Espárrago, porque es un mal compañero que no puede aconsejarte nada bueno!»
—¡Pobre maestro! —replicó el otro moviendo la cabeza—. ¡Demasiado sé que me tenía rabia y que no perdía ocasión de calumniarme; pero yo soy generoso, y le perdono!
—¡Qué alma tan grande! —dijo Pinocho, abrazando afectuosamente a su amigo y besándole con el mayor cariño.
Cinco meses hacia que habían llegado al país; cinco meses de jugar y divertirse durante todo el día, sin abrir un solo libro, sin ir a la escuela, cuando una mañana tuvo Pinocho, al despertar, una sorpresa tan desagradable que le puso de muy mal humor.
Comentarios Facebook