Capítulo 3
Contenidos
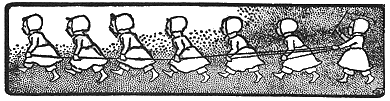
De vuelta maese Goro en su casa, comienza sin dilación a hacer el muñeco, y le pone por nombre Pinocho. —Primeras monerías del muñeco.
La casa de Goro era una planta baja, que recibía luz por una claraboya. El mobiliario no podía ser más sencillo: una mala silla, una mala cama y una mesita maltrecha. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido; pero el fuego estaba pintado, y junto al fuego había también una olla que hervía alegremente y despedía una nube de humo que parecía de verdad.
Apenas entrando en su casa, Goro fuese a buscar sin perder un instante los útiles de trabajo, poniéndose a tallar y fabricar su muñeco.
—¿Qué nombre le pondré? —preguntose a sí mismo—. Le llamaré Pinocho. Este nombre le traerá fortuna. He conocido una familia de Pinochos. Pinocho el padre, Pinocha la madre y Pinocho los chiquillos, y todos lo pasaban muy bien. El más rico de todos ellos pedía limosna.
Una vez elegido el nombre de su muñeco, comenzó a trabajar de firme, haciéndole primero los cabellos, después la frente y luego los ojos.
Figuraos su maravilla cunado hechos los ojos, advirtió que se movían y que le miraban fijamente.
Goro, viéndose observado por aquel par de ojos de madera, sintióse casi
molesto y dijo con acento resentido:
—Ojitos de madera, ¿por qué me miráis?
Nadie contestó.
Entonces, después de los ojos, hízole la nariz; pero, así que estuvo lista, empezó a crecer; y crece que crece convirtiéndose en pocos minutos en una narizota que no se acababa nunca.
El pobre Goro se esforzaba en recortársela, pero cuando más la acortaba y recortaba, más larga era la impertinente nariz.
Después de la nariz hizo la boca.
No había terminado de construir la boca cuando de súbito ésta empezó a reírse y a burlarse de él.
—¡Cesa de reír! —dijo Goro enfadado; pero fue como si lo hubiese dicho a la pared.
—¡Cesa de reír, te repito! —gritó con amenazadora voz.
Entonces la boca cesó de reír, pero le sacó toda la lengua.
Goro, para no desbaratar su obra, fingió no darse cuenta de ello, y continuó trabajando.
Después de la boca, le hizo la barba; luego el cuello, la espalda, la barriguita, los brazos y las manos.
Recien acabadas las manos, Goro sintió que le quitaban la peluca de la cabeza. Levantó la vista y, ¿que es lo que vio? Vio su peluca amarilla en manos del muñeco.
—Pinocho!… ¡Devuélveme en seguida mi peluca!
Pero Pinocho, en vez de devolverle la peluca, se la puso en su propia cabeza, quedándose medio ahogado metido en ella.
Ante aquellas demostraciones de insolencia y de poco respeto, Goro se puso triste y pensativo como no lo había estado en su vida; y dirigiéndose a Pinocho, le dijo:
—¡Diantre de chico! No estás todavía acabado de hacer y ya empiezas a faltarle el respeto a tu padre! ¡Mal hijo mío, muy mal!
Y se secó una lagrima.
Quedaban todavía por modelar las piernas y los pies.
Cuando Goro terminó de hacerle los pies, recibió un puntapié en la punta de la nariz.
—¡Bien merecido lo tengo! —dijo para sí—. ¡He debido pensarlo antes; ahora ya es tarde!
Después tomó el muñeco por los sobacos, y le puso en el suelo para enseñarle a andar.

Pinocho tenía las piernas agarrotadas y no sabía moverse, por lo cual Goro le llevaba de la mano, enseñándole a echar un pie tras otro.
Cuando ya las piernas se fueron soltando, Pinocho empezó primero a andar solo, y después a correr par la habitación, hasta que al legar frente a la puerta se puso de un salto en la calle y escapó
como una centella.
El pobre Goro corría detrás sin poder alcanzarle, porque aquel diablejo de Pinocho corría a saltos como una liebre, haciendo sus pies de madera más ruido en el empedrado de la calle que veinte pares de zuecos de aldeanos.
—¡Cogedle, cogedle! —gritaba Goro; pero las personas que en aquel momento andaban por la calle, al ver aquel muñeco de madera corriendo a todo correr, se paraban a contemplarle encantadas de admiración, y reían, reían, reían como no os podéis figurar.
Afortunadamente un guardia de orden público acertó pasar por allí, y al oír aquel escándalo Creyó que se trataría de algún aprendiz travieso que habría levantado la mano a su maestro, y con ánimo esforzado se plantó en medio de la calle con las piernas abiertas, decidido a impedir el paso y evitar que ocurrieran mayores desgracias.

Cuando Pinocho vio desde lejos aquel obstáculo que se ofrecía a su carrera vertiginosa, intentó pasar por sorpresa, escurriéndose entre las piernas del guardia; pero se llevó chasco.
El guardia ni tuvo que moverse. La nariz de Pinocho era tan enorme que se le vino a las manos ella solita. Le cogió, pues, y le puso en manos de Goro, el cual quiso propinar a Pinocho, en castigo de su travesura, un buen tirón de orejas. Pero figuraos qué cara pondría cuando, al buscarle las orejas, vio que no se las encontró. ¿Sabéis por qué! Porque, en su afán de acabar el muñeco,
se había olvidado de hacérselas.
Entonces le agarró por el cuello, y mientras lo llevaba de este modo, le decía mirándole furioso:
—¡Vamos a casa! ¡Ya te ajustaré yo allí las cuentas!
Al oír estas palabras se tiró Pinocho al suelo y se negó a seguir andando. Mientras tanto iba formándose alrededor un grupo de curiosos y de papanatas.
Cada uno de ellos decían una cosa.
—¡Pobre muñeco! —decían unos—. Tiene razón en no querer ir a su casa. ¡Quién sabe lo que hará con él ese bárbaro de Goro!
Otros murmuraban con mala intención:
—Ese Goro parece un buen hombre; pero es muy cruel con los muchachos. Si le dejan a ese pobre muñeco en sus manos, es capaz de hacerle pedazos.
En suma, tanto dijeron y tanto murmuraron, que el guardia, dejando en libertad al muñeco, se llevó preso al pobre Goro, el cual, no sabiendo qué decir para defenderse, lloraba como un becerro; cuando iba camino de la cárcel, balbuceaba entre sollozos:
—¡Hijo ingrato! ¡Y pensar que me ha costado tanto trabajo hacerlo! ¡Me está muy bien empleado! ¡He debido pensarlo antes!
Lo que sucedió después de esto es un caso tan extraño, que cuesta trabajo creerlo, y os lo contaré en el capítulo siguiente.

Comentarios Facebook